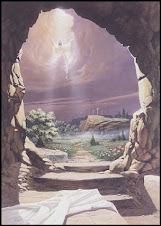Del texto:”La Ultima Oportunidad”
FORMANDO A NUESTROS HIJOS.
Era una mañana como cualquier otra. Yo, como siempre me hallaba de mal humor. Te regañé porque te estabas tardando demasiado en desayunar; te grité porque no parabas de jugar con los cubiertos y te reprendí porque masticabas con la boca abierta. Comenzaste a refunfuñar y entonces derramaste la leche sobre tu ropa. Furioso te levanté de los cabellos y te empujé violentamente para que fueses a cambiarte de inmediato. Camino a la escuela no hablaste. Sentado en el asiento del coche llevabas la mirada perdida. Te despediste de mí tímidamente y yo sólo te advertí que no hicieras travesuras.
Por la tarde, cuando regresé a casa después de un día de mucho trabajo, te encontré jugando en el jardín. Llevabas puesto un pantalón nuevo y estabas sucio y mojado. Frente a tus amiguitos te dije que debías cuidar la ropa y los zapatos, que parecía no interesarte el sacrificio de tus padres para vestirte; te hice entrar a la casa para que te cambiaras de ropa y mientras marchabas delante de mí te indique que caminaras erguido. Más tarde continuaste haciendo ruido y corriendo por la casa. A la hora de cenar arrojé la servilleta sobre la mesa y me puse de pie furioso porque tú no parabas de jugar. Dije que no soportaba más ese escándalo y subí a mi estudio.
Al poco rato mi ira comenzó a apagarse. Me di cuenta de que había exagerado mi postura y tuve el deseo de bajar a buscarte para darte una caricia, pero no pude: ¿Cómo podía un padre después de hacer su teatro de indignación, mostrarse sumiso y arrepentido?
Luego escuché unos leves golpecitos en la puerta.
-Adelante-dije, adivinando que eras tú.
Abriste muy despacio y te detuviste indeciso en el umbral de la habitación. Me volví con seriedad hacia ti.
-¿Ya te vas a dormir? ¿Vienes a despedirte?
No contestaste. Caminaste lentamente, con tus pequeños pasitos y, sin que me lo esperara, aceleraste tu andar para echarte en mis brazos cariñosamente. Te abracé y con un nudo en la garganta percibí la ligereza de tu delgado cuerpecito. Tus manitas rodearon fuertemente mi cuello y me diste un beso suave y dulce en la mejilla. Sentí que mi alma se quebrantaba.
-Hasta mañana papito- me dijiste.
Me quedé helado en mi silla.
¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Por qué me desesperaba tan fácilmente? Me había acostumbrado a tratarte como a una persona adulta, a exigirte como si fueses igual a mí, y ciertamente no eras igual. Tú tenías una calidad humana de la que yo carecía; eras legítimo, puro, bueno y, sobre todo, sabías demostrar tu amor…¿Por qué me costaba a mí tanto trabajo? ¿Por qué tenía el hábito de estar siempre enojado? ¿Qué es lo que me estaba ocurriendo? Yo también fui niño. ¿Cuándo fue que comencé a contaminarme?
Después de un rato entré en tu habitación y encendí la luz con sigilo. Dormías profundamente. Tu hermoso rostro estaba ruborizado, tu boca entreabierta, tu frente húmeda, tu aspecto indefenso con el de un bebé… Me incliné para rozar con mis labios tus mejillas, respiré tu aroma limpio y dulce. No pude contener la congoja y cerré los ojos. Una de mis lágrimas cayó en tu piel. No te inmutaste. Me puse de rodillas y te pedí perdón en silencio. Es tan difícil aprender a dominarse, a comprender la pureza de nuestros hijos. Somos los adultos quienes los hacemos temerosos, rencorosos, violentos… Te cubrí cuidadosamente con las cobijas y salí de tu habitación.